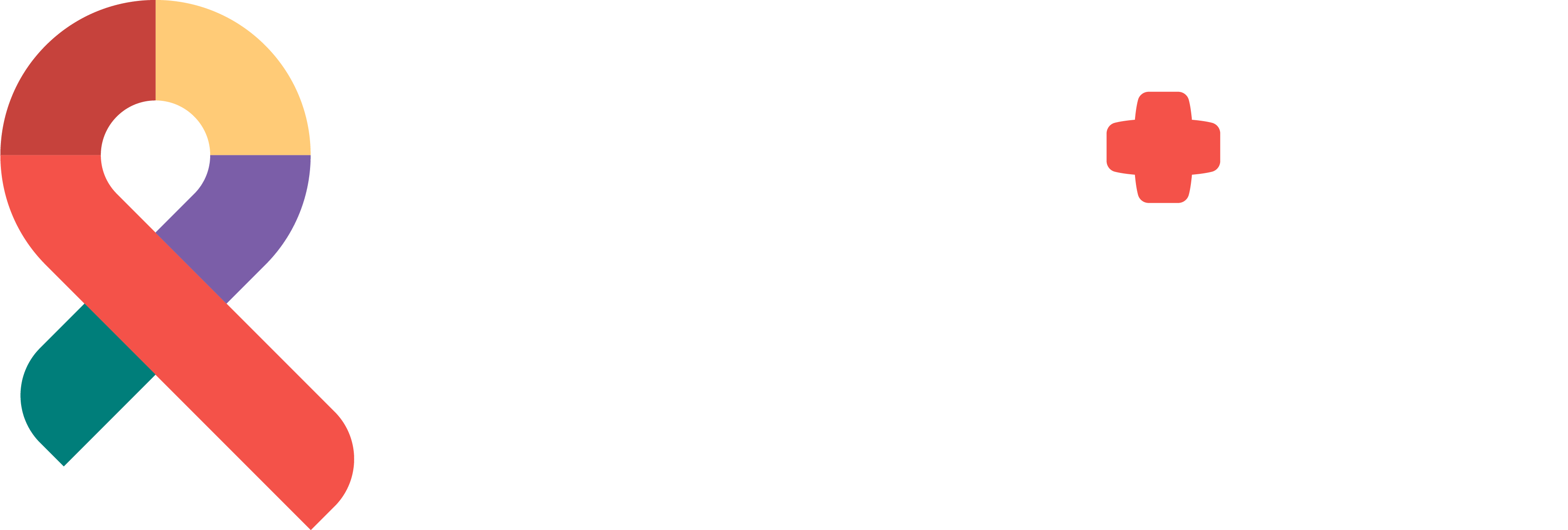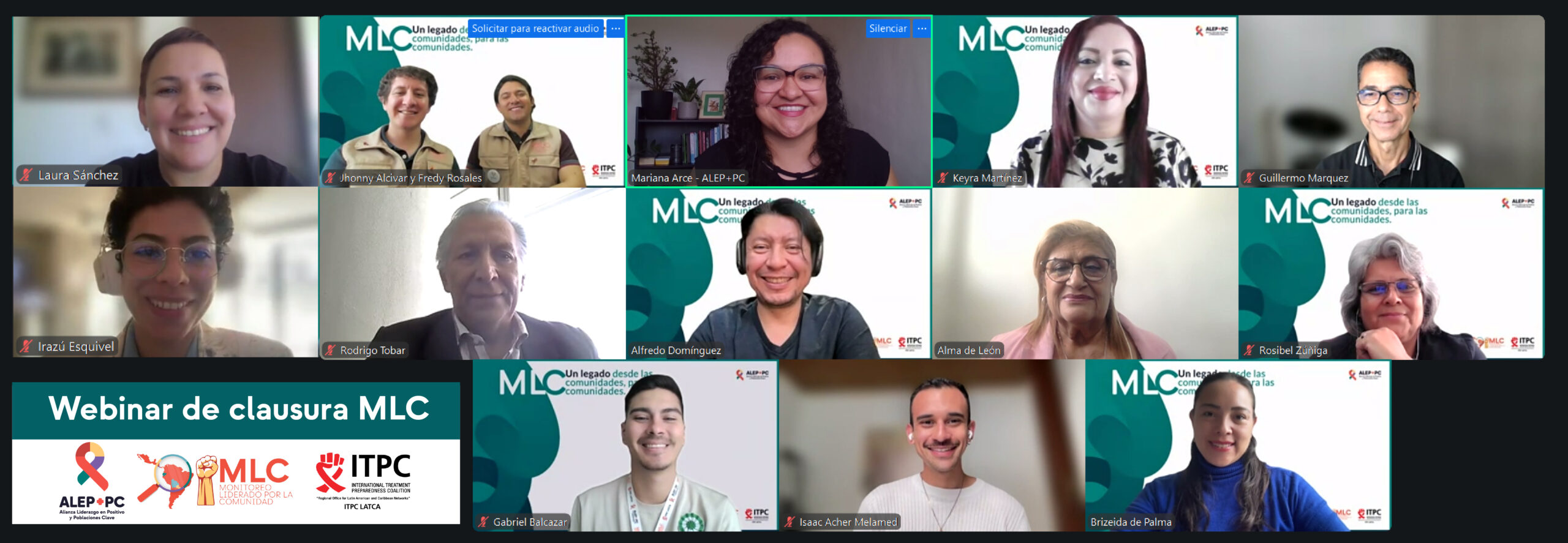Este estudio fue una gran oportunidad para analizar el marco legal y normativo concerniente a derechos fundamentales, identificando tanto las ausencias como las necesidades de reforma, también, para identificar las discrepancias existentes entre las prácticas institucionales y las experiencias vividas por las PvUD, así como las barreras que obstaculizan y las buenas prácticas que facilitan el ejercicio de sus derechos.
Los derechos fundamentales abordados fueron, el derecho a la no discriminación, el derecho a la salud y el derecho a no sufrir detención o encarcelamiento arbitrario en 10 países de América Latina: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
La normativa relativa a las PUD en la mayoría de los países analizados tiende a ser punitiva, centrada en la represión del tráfico y, a menudo, criminalizando la posesión para consumo personal, aunque con matices. Por ejemplo, Panamá (Art. 263F, Ley 23 de 1986) y Paraguay (Ley 1340/88) distinguen legalmente entre uso personal/dependencia y tráfico, promoviendo medidas de tratamiento para pequeñas cantidades. Otros países como Perú (Art. 299 Código Penal), establecen límites específicos para la posesión no punible.
Sin embargo, ninguno de los informes reporta una ley integral que proteja explícitamente a las PUD contra la discriminación en ámbitos generales (más allá de contextos específicos de tratamiento). Costa Rica a través de la Ley N° 8204, aborda el consumo desde una perspectiva de salud pública, pero sin eliminar la penalización de la posesión. En El Salvador la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas criminaliza la posesión incluso menor a 2 gramos.
Los espacios de servicios de salud son uno de los ámbitos donde la discriminación de facto es más reportada a través de la negación o el condicionamiento de servicios -argumentando el uso de drogas- especialmente en el tratamiento antirretroviral (TARV) o tratamientos para comorbilidades. Sumando a esta caracterización la carencia de servicios de salud mental adecuados y con enfoque de reducción de daños.
En el ámbito laboral, la discriminación es reportada como frecuente y grave con una particular vulnerabilidad para personas trans y para personas trabajadoras sexuales.
En el sistema de justicia se reporta una percepción generalizada de discriminación y vulneración de derechos. Detenciones arbitrarias frecuentes, a menudo basadas en perfilamiento por apariencia o por el hecho de circular en ciertas zonas.
La conclusión central y transversal del estudio es la de dar cuenta de la existencia de una brecha profunda y sistémica entre las protecciones legales formalmente reconocidas y las experiencias vividas por parte de esta población al interactuar con las instituciones estatales y la sociedad en general. Esta brecha se manifiesta de manera preocupantemente homogénea en toda la región, comprometiendo gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales analizados.
Las leyes específicas sobre VIH, aunque representan un avance, no logran contrarrestar el estigma ni garantizar plenamente los derechos cuando se entrecruzan con el uso de drogas. La falta de legislación específica y protectora para las personas que usan drogas (más allá del enfoque punitivo o de tratamiento abstencionista) y para PvUD es una causa fundamental de la mencionada brecha.